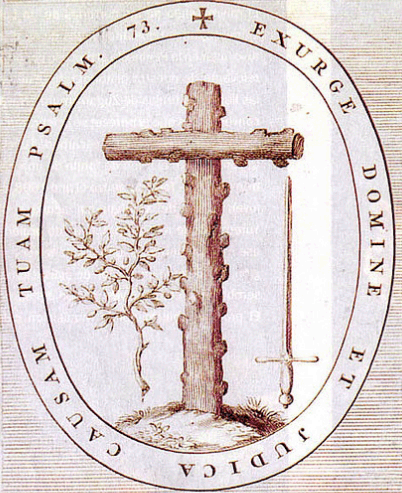 Mis afiladas garras estaban atadas a un poste de madera, el cual reposaba sobre un lecho de leña. Eran finales del siglo XV, fecha caracterizada por la primacía de la Iglesia Católica. Me reía entre dientes mientras un verdugo se acercaba a mí con una antorcha. Estaba situado en medio de una plaza pública rebosante de creyentes, quienes clamaban fidelidad al Señor. De repente, noté una ligera calidez en mis pies. Una llama de fuego se había prendido y se extendía cada vez más. A pesar de ello, mi sonrisa maliciosa no se apagó. No fallecería, pues soy inmortal. Me salvaría, pues soy mi propio Dios.
Mis afiladas garras estaban atadas a un poste de madera, el cual reposaba sobre un lecho de leña. Eran finales del siglo XV, fecha caracterizada por la primacía de la Iglesia Católica. Me reía entre dientes mientras un verdugo se acercaba a mí con una antorcha. Estaba situado en medio de una plaza pública rebosante de creyentes, quienes clamaban fidelidad al Señor. De repente, noté una ligera calidez en mis pies. Una llama de fuego se había prendido y se extendía cada vez más. A pesar de ello, mi sonrisa maliciosa no se apagó. No fallecería, pues soy inmortal. Me salvaría, pues soy mi propio Dios.El bullicio se volvía más estridente y, entre insultos varios, se podía distinguir la palabra "hereje". La herejía, en aquella restrictiva Edad Media, era castigada duramente, ya fuera con el destierro o unos azotes en público, o bien, con la muerte en la hoguera o gracias a un instrumento de tortura llamado Garrote Vil. El objetivo de la institución era acabar, siguiendo las leyes divinas y en nombre del Mesías, con los apodados "diablos".
La abrasadora llamarada ígnea llegaría en cualquier momento a cubrir el cuerpo de aquel hombre en el que yo habitaba. Era el espíritu intangible de un docente que había estimulado a sus alumnos con teorías distintas y contrarias a la dictada por la estricta Iglesia del momento. Pobre Sócrates medieval que, aunque no fuera a beber de la cicuta, iba a morir por invitar a pensar. La sabiduría -mi sabiduría- había sido siempre rechazada desde tiempos inmemoriales.
Allí continuaba el profesor y yo, erguidos de orgullo, con una media sonrisa de victoria. Aquellas ideas ya habían sido promulgadas y, tarde o temprano, aquel mal sería la verdad absoluta. Por tanto, podríamos considerarnos héroes. Aquel había sido el primer paso hacia un futuro negro e incierto que traería un rechazo generalizado hacia el bien del momento. Había desatado una epidemia social, mas aquél era solamente el comienzo. Emergí de su cuerpo, ahora muerto, y me introduje en un ser diferente que propagaría mis dictámenes. Ahora era aún más malvado y cruel si cabe que mi sujeto anterior: Tomás de Torquemada, primer inquisidor católico general de Castilla y León.

No hay comentarios:
Publicar un comentario