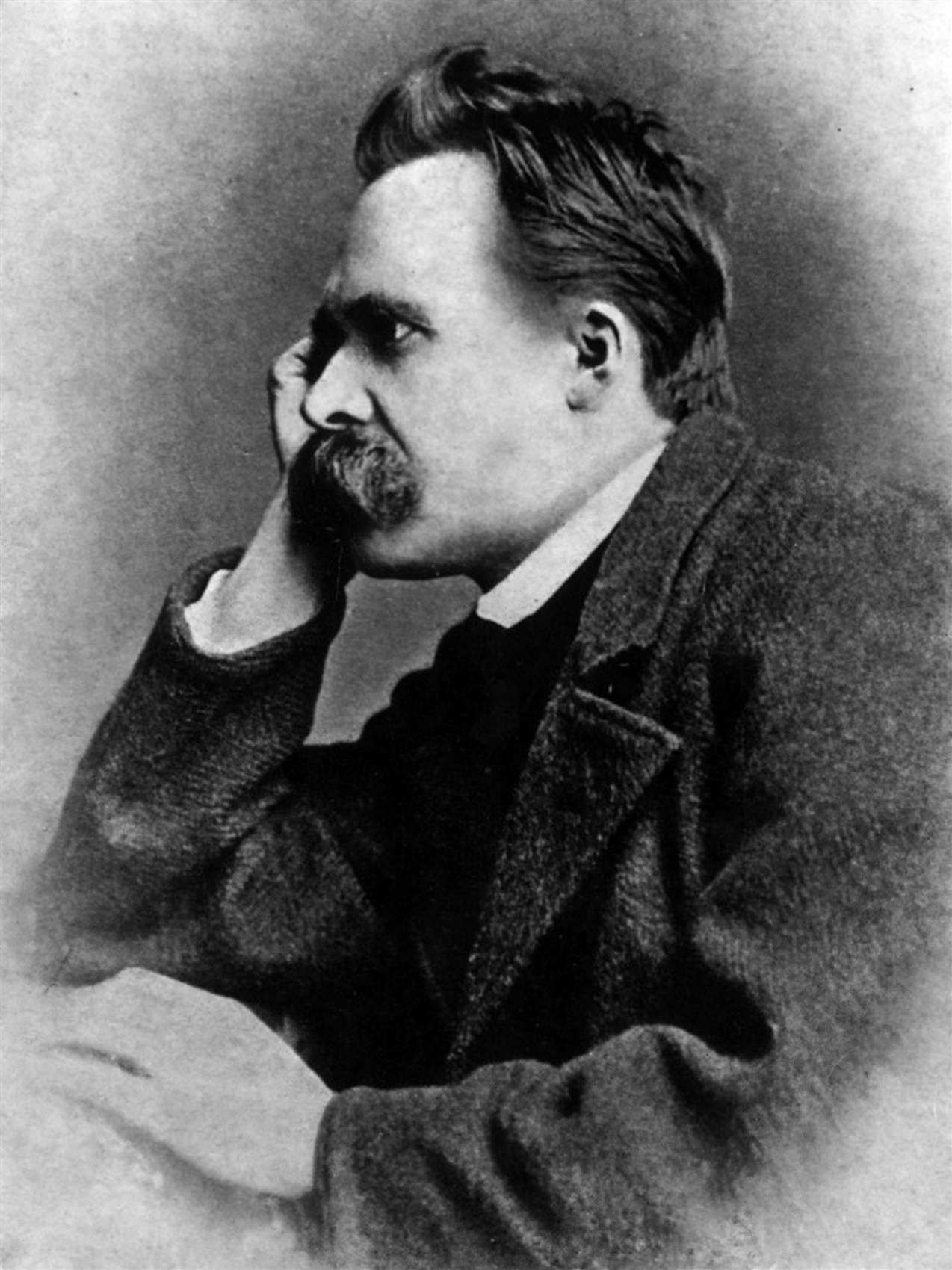El término democracia –etimológicamente, poder
en manos del pueblo- está siendo muy
empleado últimamente por nuestros gobernantes como argumento de defensa a sus
teorías y opiniones. Toda la retórica de los políticos reposa, hoy en día,
sobre esta idea de gobierno, hasta el punto de que todos ellos esgrimen sus
críticas a la ideología contraria basándose en lo que la propia democracia
representa. Seguro que todos hemos oído
la calificación de una ley de antidemocrática
–nos sonará a lo que la oposición ha dicho sobre las recientes leyes de
educación y del aborto-. También nos vendrá a la cabeza el debate sobre el
“derecho” a decidir sobre el futuro de Cataluña que defiende su presidente,
Artur Mas, quien afirma que lo que ellos pretenden llevar a cabo, es decir, someter
el interrogante de la independencia catalana a referéndum, es un método
absolutamente democrático. Parece ser
que, para nuestra clase política, lo relacionado con la democracia es lo bueno,
y que el totalitarismo –o nazismo, como
muchos componentes de la alta clase política apuntan-, aparente antónimo de
nuestro justo sistema, es lo malo. Entonces, ¿debemos dar las gracias de poder
gozar de un sistema político basado en la libertad y en el gobierno de todos?
No debemos precipitarnos. Antes de responder, analizaremos y expondremos una
serie de argumentos que desvelarán si la realidad se corresponde con la teoría, o lo que es lo mismo, si
actualmente vivimos democráticamente o únicamente en democracia.
La búsqueda de la forma de gobierno más
correcta se remonta a la filosofía platónica y ha trascendido en el tiempo
hasta nuestros días, en los que damos por supuesto que la democracia es el
mejor sistema político de todos los creados hasta ahora. Un gran defensor de la
democracia fue el filósofo barroco Baruch de Spinoza, racionalista y sucesor de
Descartes, cuya teoría política guardará muchas similitudes con los posteriores
pensadores denominados “contractualistas” –Hobbes, Locke y Rousseau-. Spinoza
pensaba que los seres humanos son enemigos entre sí y el estado de naturaleza
previo al nacimiento de la sociedad suponía un permanente peligro, pues el
miedo, la pasión y el beneficio propio se imponían sobre la razón, dando lugar
a un estado de absoluto terror. Así pues, los seres humanos, ansiosos por
encontrar una garantía de paz y seguridad, emplearon su razón para unirse en
sociedad, la única manera de conseguir el objetivo individual último, es decir,
la conservación de uno mismo.
Mas, ¿cómo se puede asegurar que el
vínculo sellado entre los individuos no se rompa? Únicamente hace falta que el
poder soberano, aunque imponga restricciones,
ceda parte de los derechos naturales a los individuos, a quienes
compense más seguir viviendo en sociedad antes que volver al peligroso estado
anterior. Según Spinoza, esto se conseguirá otorgando a los integrantes del
grupo la libertad de pensamiento, expresión y creencia religiosa, algo que
solamente podrá ofrecer el sistema más libre de todos: la democracia. Por otra
parte, nuestro autor deja claro que cada individuo renuncia a actuar por su
propia decisión, pero no a razonar por sí mismo, pues puede –y, sin duda, debe-
pensar, juzgar y opinar de forma diferente, así como expresarlo libremente, y
que todos son consultados y participan en la toma de decisiones.
En resumen, Spinoza no defiende que la
autoridad ejerza su poder despóticamente sobre los individuos, sino que
contribuya a su liberación. Desde este punto de vista, la democracia es el
paraíso terrenal del pueblo llano, la forma de gobierno más impecable y justa
para todos. O en otras palabras, una propuesta utópica más dentro de una larga
nómina, aunque sí adaptable –con sus consiguientes modificaciones y
degradaciones- a la realidad. Al fin y al cabo, ¿no es nuestro sistema una
democracia? Corrompida, claro, pero todavía apodada así, quizás como recuerdo
de lo que un día pensábamos que podía llegar a ser.
Esa ilusión se forjó tras la muerte del
dictador Francisco Franco, durante la transición democrática. La euforia
post-dictadura quedó patente en arrebatos de libertad, locura y desenfreno como
los que vivió Madrid durante la Movida. Todo el mundo guardaba una absoluta
confianza en la futura democracia y en la construcción de una sociedad
igualitaria que encajase en una Europa desarrollada.
Sin embargo, este proceso no fue tan
idílico como muchos pensábamos. Al fin y al cabo, acabábamos de emerger de un
régimen dictatorial y, desgraciadamente, su esencia quedó impregnada en los
pilares de la sociedad democrática que, todavía a día de hoy, sigue presente.
Por un lado, la fuerte influencia de la Iglesia sobre los españoles ha
trascendido hasta nuestros días, en los que esta institución sigue obteniendo
muchos beneficios y tiene una fuerza gubernamental considerable, a pesar de la
explícita aconfesionalidad del Estado. Por otra parte, todavía se sigue
ensalzando públicamente por algunos grupos conservadores la figura del caudillo,
algo que, en otro país como Alemania –los mandamases de Europa no se toman a
broma lo del Holocausto-, sería duramente castigada. Incluso la elaboración de
la Constitución tuvo una cierta inspiración franquista, pues algunos de los
dirigentes del régimen tomaron parte en su redacción, mientras otros tantos que
habían adulado la dictadura pasaron a formar parte de la vida política en
democracia –claro ejemplo el de Fraga, mano derecha de Franco, que fundó
Alianza Popular, nuestro actual PP).
Aunque debemos alabar la labor de la transición
democrática, también tenemos que ser conscientes de que nuestra historia más
cercana sigue latente en nuestras instituciones y en nuestra vida cotidiana. No
vivimos en una dictadura, claro está –aunque la restricción de derechos que
nuestro gobierno está llevando a cabo nos puede hacer replanteárnoslo-, si
acaso en una “dictadura democratizada”. Lo que sí es seguro es que no vivimos
en una democracia tal y como la entendía Spinoza, y más ahora que la libertad
de expresión, derecho fundamental, es reprimida (léase la recientemente
aprobada Ley de Seguridad Ciudadana) y que la intromisión de la Iglesia en el
Estado es más evidente (véase la polémica LOMCE). Por tanto, si no gozamos de
democracia, jamás podemos vivir democráticamente.
No obstante, la culpa de que no seamos
parte de esa realidad de libertad no la tienen únicamente los gobernantes, ni
siquiera nuestras raíces históricas de las que ya hemos hablado. Los causantes
de la antidemocracia que hoy nos ahoga no son otros que nosotros mismos,
quienes no hemos dirigido nuestra vida a la democracia –Spinoza abogaba que la
democracia debería ser algo más que un sistema político, debería ser un modelo
de vida- ni hemos defendido nuestros derechos hasta ahora. Solamente hace falta
volver la vista a los tiempos de bonanza y de crecimiento económico en los que
se cometían grandes excesos antidemocráticos, por parte tanto de los dirigentes
como de los ciudadanos de a pie, y que nadie denunció. Por el contrario, ahora,
hipócritas de nosotros, declaramos ser contrarios a la corrupción, a pesar de
haber desviado nuestra mirada a atropellos pasados.
Pero, sin duda, el colmo es nuestra
inoperancia a la hora de votar. Descontentos con la labor del socialista
Zapatero, nos paramos a pensar solo un segundo antes de elegir a la oposición,
el Partido Popular. No exploramos más opciones. Si uno lo ha hecho mal, votamos
al otro. Después nos quejamos del bipartidismo, cuando somos nosotros mismos
quienes sustentamos esta práctica: “las dos Españas”, como diría Antonio Machado.
Así, todos los españoles cedimos nuestra capacidad de autogobierno al partido
de derechas, que consiguió la mayoría absoluta. ¿Y qué es la mayoría absoluta?
Lo más antidemocrático que existe y que, paradójicamente, está recogido en
nuestro sistema de elecciones. Mayoría absoluta significa tiranía, ya sea de un
color u otro. La mayoría absoluta lleva tras de sí un abuso de poder contra el
cual no podemos combatir.
Y es hoy, tras haber cometido tal
descuido, cuando salimos a la calle –tras años de reposo en los que no nos
importaba lo más mínimo la vida pública- a manifestarnos en contra de todos los
recortes del Gobierno central, de los excesos intolerables que se están
cometiendo. ¿Cuál es su respuesta? “Ayer tú depositaste tu voto en mí, a pesar
de haberlo hecho a tontas y a locas y, como esto es una democracia, seguiré
ejerciendo mi despotismo, ese que tú elegiste pero que no apoyas, durante lo
que quede de legislatura”. Y aunque nosotros nos sigamos quejando, todo seguirá
igual porque la voz del pueblo un día lo quiso así.
No obstante, no solo debemos limitarnos
a denunciar los gravísimos y numerosos problemas de nuestra democracia, sino a
aportar propuestas para la democratización de la sociedad española. Por
supuesto, la medida que más urgencia conlleva es la estimulación de la
participación de los ciudadanos en la vida política. Ese fin se alcanzaría, sin
duda alguna, con la instauración de una democracia participativa como la que
rige Suiza, en la que el pueblo vota directamente las leyes aprobadas por el
Parlamento. Desgraciadamente, nuestro país, debido a su extensión y a su
cantidad de habitantes, no se puede permitir este sistema de gobierno, por lo que
únicamente podemos optar a una democracia representativa, en la que votamos a
nuestros representantes en el Parlamento y que, teóricamente, simbolizan
nuestra opinión.
¿Qué podemos hacer, entonces, para
garantizar la validez del voto individual? Es evidente que el peso del voto de
un individuo cultivado, interesado por la actualidad y que participa
activamente en la vida pública no es el mismo que el de alguien ignorante,
enajenado por los medios de comunicación y que dé la espalda a la política. No
obstante, la prohibición de voto para la categoría de personas “no capacitadas”
sería la primera medida antidemocrática –algo que, dicho sea de paso, se
pretende combatir a lo largo de esta reflexión-. La mejor propuesta sería,
pues, formar a los jóvenes en política antes de que, como mayores de edad,
puedan depositar su primer voto. Una vez más, la educación, entendida como
transmisión de saberes, es la respuesta: todo el mundo debería ser consciente
de la retórica que utilizan los candidatos, de las falacias que usualmente
emplean y de las consecuencias que la elección del pueblo puede tener durante
cuatro años. No hace falta apuntar que estas lecciones sobre la vida política
deberían impartirse desde la más absoluta imparcialidad; condición, por otra parte,
difícil de conseguir.
Como conclusión, debemos responder al
interrogante que se planteaba al comienzo de esta disertación: no vivimos
democráticamente, solamente en democracia. Sin embargo, esta afirmación nos
deriva a otras cuestiones y es si, tras todo lo que aquí se ha expuesto,
podemos denominar siquiera democracia al sistema que rige nuestro país hoy en
día. Tal vez nuestra democracia sería un eufemismo si lo comparamos con la
reveladora visión de nuestro autor, quien lo considera un sistema justo en el
que se asegura una serie de libertades y garantías que en nuestro país se están
suprimiendo, entre ellas la libertad de palabra y la separación Iglesia-Estado.
Esperemos que, en lo que respecta a la libertad del pensamiento, no haya
recortes; nadie querría vivir en un distópico 1984 de Orwell dirigido por la
Policía del Pensamiento y en el que los crimentales
–acrónimo de crimen y mental, que designa un pensamiento
herético, contrario al régimen- estuvieran a la orden del día. Al fin y al
cabo, hasta que no exista una real democracia no podremos actuar
democráticamente, y antes de que esta exista deberemos saber exactamente qué
representa. Pensar, opinar, juzgar, participar, enseñar lo que se piensa; esa
es la democracia que defendía Spinoza, la auténtica, única y pura libertad.